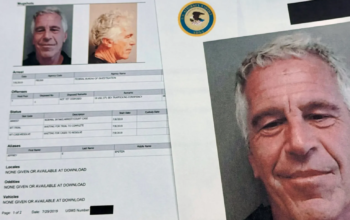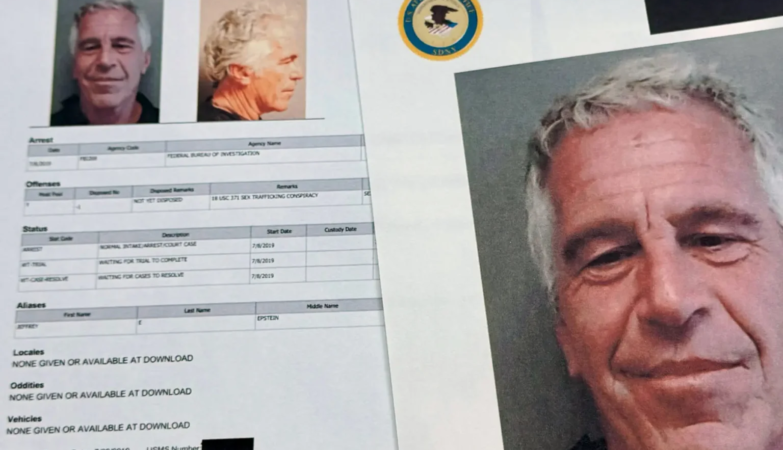El 2017 llega a su cierre y el espíritu festivo reviste de luces intermitentes lo que es en realidad una época sombría. Como la propaganda apenas disimulada avisa desde hace meses, el próximo año se celebrará lo que probablemente será la elección presidencial más competida de nuestra historia reciente. Al tumulto usual del año electoral se suma la fragilidad de nuestros partidos e instituciones políticas, el descontento generalizado con la clase política y la corrupción que tanto se ha denunciado como el Talón de Aquiles de la administración actual.
Y, sin embargo, las contiendas de nuestros tiempos –o quizá las de todos los tiempos, recordaría un sofista– no se libran entre realidades objetivas, sino entre discursos incendiarios y acusaciones (con o sin fundamentos). Así lo demostró la victoria de Donald Trump en Estados Unidos; lo que sea de cada quien, al menos su uso de las redes sociales durante la campaña nos tiene alerta ante lo que podría llamarse “populismo millennial”, un recurso engañoso para pretender repolitizar la esfera pública. La comparación atraviesa dos sentidos: por un lado, un partido se presentará como el guardián del orden y el progreso ante el populismo de quien supuestamente promete una panacea irreal; por el otro, un partido se presentará como la promesa de cambio ante la tentación de seguir varados en un sistema esclerótico y podrido. No hace falta decir nombres. ¿Quién tiene la razón? Ambos y ninguno: los dos son discursos y son perfectamente válidos. A mi parecer, ninguno tiene un proyecto de país ni parece prometer un cambio; o más bien prometen prometer algo eventualmente, tras haber llegado a la presidencia.
Otro problema, me parece, es la participación de los opinólogos en medio del tumulto (al parecer, ahora yo incluido). El año electoral es aquel momento en que nuestros intelectuales públicos favoritos se desvisten de la supuesta objetividad que disimulan el resto del sexenio y aportan su humilde opinión al debate. Cuando estemos peleando con nuestros mejores amigos, padres de familia o compañeros de oficina, los citaremos con la falacia de autoridad que tanto acostumbra quien duda de su propia cosmovisión: “aquí Denise Dresser dijo…”, “sí, pero Alejandro Hope dijo que la amnistía…”, “¡¿No leíste lo que escribió Gil Gamés?!” Lo único que sugiero –ofreciendo mi propio granito de arena al caer en lo que denuncio– es recordar que todos los opinólogos a quienes acudimos por certeza son seres humanos, con sus propias agendas y convicciones políticas. Podrán tener toda la educación del mundo (maestrías en Harvard o yo que sé) pero, al final, van a opinar con el corazón, con las vísceras en vez del intelecto: como lo hacemos todos nosotros, seres humanos, animales políticos. Así pues, yo empezaré el 2018 pronunciándome en contra de la columna, como los futuristas y cubistas a inicios del siglo pasado: no la columna dórica, claro está, sino la columna de opinión. Acaso más sagrada en nuestro país.
Carlos Eduardo López Cafaggi, Licenciado en Relaciones Internacionales por El Colegio de México; Ganador del Premio de Ensayo Carlos Pereyra 2014